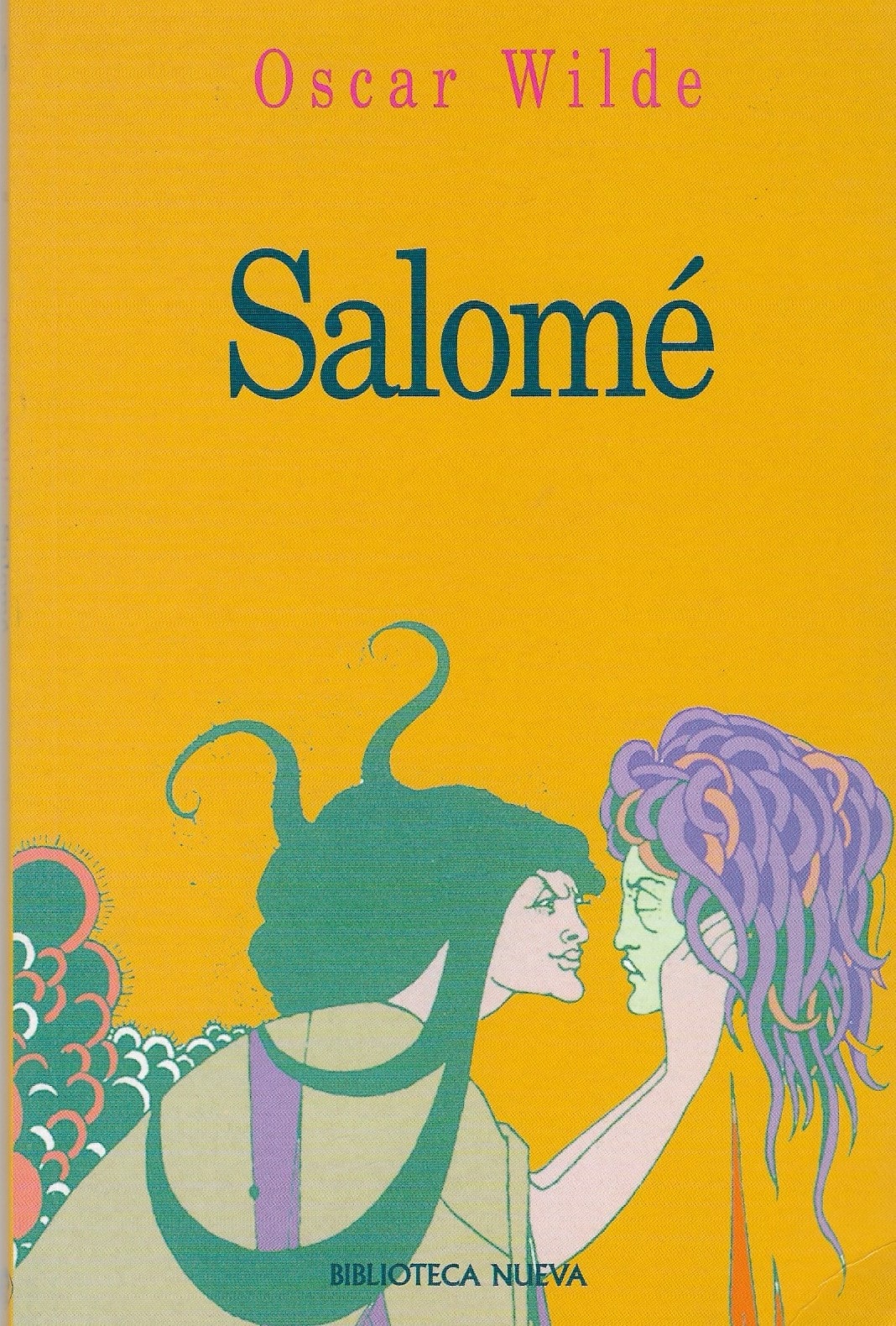Quienes no supieron de la existencia de The Cable Guy quizá tuvieron la oportunidad de pasar por una experiencia parecida cuando vieron a Jim Carrey en Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004) y exclamaron, sorprendidos y decepcionados: “No es graciosa...”.
Algo análogo pudo haberle ocurrido a Oscar Wilde cuando escribió su tragedia simbolista Salomé, en un momento en que había acostumbrado a su público victoriano a elegantes comedias cuyos personajes eran prácticamente todos unos cretinos impresentables, pero encantadores y adinerados, como la misma sociedad que aplaudía El abanico de Lady Windermere o La importancia de llamarse Ernesto, quizá no tanto porque se reconociera en ellas, sino porque en ellas reconocía a su entorno.
Oscar Wilde ya había demostrado, con El retrato de Dorian Gray, sus dotes para la tragedia, pero nunca antes de Salomé las había ejecutado en la escena. Esta obra, además, supone dos innovaciones más en la dramaturgia del irlandés: la obra se apega a la estética simbolista, uno de los movimientos de la poesía francesa entonces en boga, y está escrita en francés, un idioma que Oscar Wilde conocía, pero no dominaba, y prueba de ello es que la obra fue revisada, incluso a nivel gramatical, por Pierre Louÿs y Marcel Schwob.
El provocador dramaturgo retoma la conocida historia bíblica de la hija de Herodías e hijastra de Herodes, que instigada por su madre pide al tetrarca de Judea la cabeza de Juan el Bautista.
Sólo que Wilde modifica un poco la historia: es Salomé, en su obra, quien tiene la idea de pedir la cabeza del profeta que no ha sucumbido a su seducción.La decapitación es, pues, un capricho de la princesa de Edom, quien a partir de la obra de Wilde quedará indisolublemente relacionada a la “danza de los siete velos” con la que rinde la voluntad de Herodes.
Salomé
Oscar Wilde
Julio Romano
Instituto de Artes
The Cable Guy (Ben Stiller, 1996) es una película que, aparentemente, fue concebida como un thirller, una película de terror o de suspenso. No fue recibida o no fue entendida así por todo el mundo. Su protagonista, Jim Carrey, tenía un par de años haciendo películas que eran claramente comedias y, más que eso, comedias que empezaban a definir su estilo, o encasillarlo en un estereotipo: Ace Ventura (Tom Shadyac, 1994), The Mask (Chuck Russell, 1994) y Dumb & Dumber (Peter Farrelly y Bob Farrelly, 1995), además de encarnar al Acertijo en Batman Forever (Joel Schumacher, 1995). Que el coprotagonista de The Cable Guy fuera Matthew Broderick tal vez no ayudó mucho a entender que esa película no pretendía exactamente ser una comedia.
La película pasó muy desapercibida y tuvo por destino algunos oscuros canales de televisión en los que compartió espacios con películas rarísimas como Even Cowgirls Get the Blues (Gus Van Sant, 1994), en la que Uma Thurman interpretaba a una mujer de pulgares enormes que viajaba pidiendo aventón, o Ghosts Can’t Do It (John Derek, 1990), en la que Bo Derek seduce, a través de un pozo, al fantasma de Anthony Quinn.